Dos Sueños
Las dos casas
Lo que eran esas casas, esas dos caras de una misma moneda, sueño inquieto
y terrible pesadilla, no eran sin duda sueño, si es que acaso ya son, sino
muebles, ventanas y puertas oscilantes de una recurrente visión. Pero en el
sueño se entregaban libres y vivos los armatostes, conjuraban bailes en un
ambiente de lucidez fervorosa, y, al mirar, como juegos fantasmales, se paraban
y se tornaban a contemplar al intruso corrosivo que no era, ni de lejos, el
inventor de sus colores. Y es que la sola acción era el paseo, el merodear por
sus pasillos, huyendo de una habitación a otra, pues era deseo fuerte este de
huir. Quizás algo perseguía invisible sus pasos, pero no era alguien, no había
nadie sobre las maderas de ultratumba.
La primera era siempre
la peor; aquella casa vasta y magnánima, cuadrada y enorme, sin pisos ni
escaleras que pudieran dar al merodeador el suspiro que suelen dar las azoteas
y las terrazas. Oscura y vigilante, esta casa, o más bien edificio alienado de
calles, recogía numerosísimas habitaciones. La más curiosa, aquella repleta de
pianos, grandes y medianos, alguno de pared y un mediocre clave envuelto por el
negro mortuorio de sus compañeros. Dormían allí en esa habitación rodeados de
millares de espejos, sumidos en un caos asfixiante, necesitadas sus notas de un
pianista casi malabarista que no tropezase con las bellas durmientes. Y siempre
estaba llena, de espíritus que habían reservado los mejores instrumentos para
sí; no era posible tocarlos, ya que en cualquier momento surgirían de las
sombras los grandes del teclado, acechando constante, vigilando que la música
solo sonara para las paredes, estas que engullen celosas los acordes que en
otro tiempo surcaron el cielo. Y no era posible, para este viudo soñador, apenas
músico pero experto en la delicia musical del corazón, siquiera rozar los
majestuosos bichos, energúmenos orgullosos de su eterno silencio.
En distintas
ocasiones, en otros planos del sueño, una pieza le ancla las manos no ya al
teclado, sino a la mesa. Comienza ese grandioso mi bemol del
quinto de Beethoven, la heroica anunciación de los reyes y emperadores, y
enseguida cala el meñique en el imaginario mi de la mesa, su
hueso casi partido, apenas ha salido sonido alguno, solo ese sordo y violento
golpe de la carne contra la madera. Sube y sube el acorde partido, en su mente
sonando cada nota como un portentoso gigante que acaba llegando a los
espíritus; también lo escuchan. Pero fuera de la mente de este loco caminante
no se oye música alguna, tan solo el de los desdichados dedos que sufren sin
recompensa. Tan vital como empezó ese mi, ahora acaba súbitamente
todo, al no recordar ya qué notas siguen, apagado de repente el titánico deseo
de conquistar los extremos de la mesa-piano. Un alzhéimer onírico. Como una
nube se evapora, ahora languidece frustrado, se levanta.
Y al huir, andar
rápido y jadeando entre estos baúles musicales, sentía ya la vibración tras de
sí, y un hálito frío, como si se desperezasen de un hondo letargo al notar unos
pies que hacían crujir la casi podrida madera.
Nacía como amnésico en
otra estancia, olvidados los ruidos y los olores, pero nunca el miedo ni esa
sensación de huida. Se mordía los cabellos, porque en los sueños las desdichas
son casi iguales, y gemía lastimero confuso de su ubicación, perdido en la
maleza del marrón oscuro y dominante. Sin saberlo, ya intuía la próxima
habitación, es esa extrañeza del sueño recurrente, cuando te empujan fuerzas
ajenas a ti y debes seguir adelante aun sin quererlo. Motivado por una mano
virtuosa y demoníaca pasó al ala oeste, surcando el pasillo como un buque
pesado que demora su llegada; no tiene riquezas ni curiosidades que ofrecer al
fantasma, o cosa, que allí mora temible. Es necesario puntualizar que en el ala
oeste no hay cabida para un caminante que ha errado en su paseo, allí solo las
camas y las sábanas se mecen con un viento espantoso y es la única vida, el
único movimiento de danza bruja que se acontece. El resto es quimera. Aúllan
las lámparas y la pintura, parece ésta derretirse y formarse de nuevo, al son
de lo que ahora son vientos cálidos y tempestuosos. Contempla desde el umbral
de la profunda estancia los giros y las vueltas, el agitarse metálico de los
cabeceros y la oscuridad de plomo en el rojizo ambiente. Crece el terror en su
pecho, las costillas apretando el corazón, y es de repente imposible respirar,
ni siquiera apartar la mirada. Aquí ya no huye, cuando debería.
Y esa mano, adalid del
pensamiento, queda muda e inerte; no hay electricidad, ni luz, nada. Ahora
recuerda que sus sueños siempre están contagiados de una penumbra casi total,
que ese germen conjurador de bestias, cuerno invocador de hambrientas esfinges,
es el mismo mal que tortura sus entrañas. Sabe que en la oscuridad la
imaginación no es dueña de sí misma, sino del creador vacío. Pero la reacción
instintiva del superviviente por fin reanima el subyugado mecanismo y giran de
nuevos las celestes riostras. Camina, dice, camina...
Las niñas conejo
Es un sótano cualquiera de una casa cualquiera,
diría que incluso mediocre. Pero ahí, en ese sótano vagamente iluminado, se
está bien, es acogedor y nos resguarda del frío. Somos unos cuantos. Me son
conocidos, pero no tienen ni cara ni nombre, son rostros invisibles que se
mueven ante mí. Recuerdo que tomábamos una cerveza, y el sabor de mi boca me
tiñe el paladar de un sabor exótico, que ahora se me vuelve abstracto. El aire
está tranquilo y la tenue y cálida lumbre nos rodea, sin más.
Hay
una historia. Y a ella sí la recuerdo. Es una gran amiga mía, no sólo de esta
realidad que parezco vivir, sino también de la realidad de la que creo
provenir. Solo ahora parecen juntarse ambos mundos en éste, tan pequeño y limitado,
ya que solo es sótano, nada más. Ignoro qué hay fuera de él. Qué muebles tiene
la cocina o el salón. No puedo salir, ni quiero. Quizás afuera solo exista un
yermo gris y sin vida, un páramo de oscuro apocalipsis. Los árboles, sin hojas,
son ceniza. Quién sabe lo que mora ahí afuera. Todos sentimos que el Afuera es
inhóspito. Lo sabemos porque Goya ya lo dibujó, y ahora es ciertamente una
realidad. Quizás siempre lo haya sido, y sólo en estos sótanos podemos
realmente vislumbrar el Afuera. Al menos hay cerveza. Y la historia de mi amiga
no tranquiliza mis pensamientos, que vuelan a través de las paredes de madera.
Ella comenzó su relato. No era mucho. Era un mito sobre unas niñas conejo,
implacables y sangrientas que devoraban no solo tu cuerpo sino tu alma también.
Reímos todos. Aunque no recuerdo cómo eran esas sonrisas o si me parecieron
amables. Niñas conejo, con orejas grandes. Qué invención más ridícula, pensé.
La
conversación pasó a las cervezas, a sus marcas y sus colores. Algo ya más
relajado, sin masacres de por medio. Esto ya parece más real, me dije. Me alejé
a por otra, dejando la escalera del sótano a mi izquierda, y allá al fondo se
encontraba la nevera. No estaba ni a la mitad de mi sediento camino cuando algo
crujió en la escalera. Me paré en seco. No puede ser, nada hay para nosotros
ahí arriba. No hay nada en el Afuera salvo espectros. Ya los otros no parecían
existir, ni hablar, dejé de oír sus risas nada más crujir la tabla. Y un
terrible pensamiento me inundó, ¿acaso estuvieron ahí antes o habían sido
producto de mi imaginación? La soledad comenzó a inundarme, me envolvía como un
aire tóxico y pegadizo. Otra tabla de madera crujió. Sonaba todavía más cerca.
Me giré para ver qué era lo que poco a poco descendía de aquella casa sin vida.
Mi mente nadaba en una total confusión. Al principio vislumbré cuatro pies, en
paralelo, bajando en perfecta armonía militar. Recuerdo largos calcetines
blancos, y zapatos pequeños con hebillas. Tras estos, otras cuatro piernas más.
En ritmo, bajando más. Era espectral. No me moví, pero pensé rápido. Todavía
tengo tiempo de esconderme. Muy lentamente me aparté de aquella infernal
escalera. No había otra salida. Pero entonces vi sus cuerpos. Eran niñas. De
rostro muy tierno, pero sus cuerpos hablaban un idioma hostil. ¿Serán…? No veo
orejas. Nadie parecía moverse detrás de mí, ni existir, pero las miradas de las
niñas centradas en esa parte del sótano me hicieron pensar que todavía seguían
allí. Ya habían llegado abajo. No conseguí escabullirme, no había sitio para
esconderse. Retrocedí hacia donde estaban esos amigos-fantasma, que ahora ya el
tiempo los había dejado sin voz, y sus rostros se habían borrado aún más, sus
ojos se desdibujaban, se evaporaban en el aire ahora cargado de un pesado
oxígeno.
Se
plantaron ante nosotros, y dejaron de moverse, en su quietud tampoco hablaron.
Pensé lo patético y estúpido de nuestro miedo, no iba a dejar que unas niñas me
atemorizaran de tal modo. Hablé. No con preguntas, ni con amabilidad. El animal
lo sabe, intuye, y ese instinto enseguida se activa ante un peligro real.
Ignoraba qué tipo de peligro me iban a suponer cuatro niñas, pero el cerebro
estaba alerta, vivo. No puedo consentir que nos encerréis aquí, vamos a salir,
dije con voz sorprendentemente firme. El miedo interior que sentía, sin
embargo, crecía como una niebla alrededor de mi corazón. Marché por su lado,
creyendo que ante mis palabras sería capaz de pasar y rodearlas, todo esto a
bastante distancia, por precaución. Una de las niñas, que estaba más a la
derecha y más cerca de mí se giró hacia donde me encontraba y subió su brazo apuntando
hacia mí. El estómago me dio un vuelco al contemplar que de repente su brazo
medía dos metros y estaba frenando mi marcha. Firme, este brazo deforme me
contenía. Con violencia se quedó apretándome el pecho con desmesurada fuerza,
impidiendo mi huida. Ante la fuerza y el terror más absolutos, mi pecho cargaba
con una losa que me atenazaba, ya nada podía hacer. ¿Por qué esa niña de ojos
azules me sonreía? Se me rompieron los nervios ante ese brazo larguísimo que se
volvía a encoger nada más retroceder yo con espanto. Las niñas nos ordenaron
que nos pusiéramos en fila. Y sus voces hacían de esta macabra escena un juego.
Violentamente nos colocaron. Esos amigos tan extraños me parecieron ahora
borrones de tinta, sombras que se aglomeraban a mi lado. Entonces esa niña de
ojos gélidos, de belleza inhumana, se volvió de nuevo hacia mí. Su hermoso
rostro no hizo sino inquietarme aún más. Como un mecanismo más, su belleza me
atrapaba.
Yo
sé lo que es tener hambre. La boca se abre y se encoge el estómago, dilapidado
por la hambruna. Y esa niña tenía hambre. Poco a poco se acercaba a mí, las
pupilas dilatándose con cada mortal centímetro. Una eternidad pasé clavada en
sus ojos. Se encontraba a poca distancia de mí. Jadeaba como un perro ante un
trozo de carne, no había más sonido que la violencia de sus diminutos pulmones.
Su respiración era aun así leve, pero ante el silencio me taladraba los oídos
como un picahielos. Se me nublaba la vista, sólo podía ver su rostro
claramente, pero el alrededor se difuminaba con cada pulso de mis venas
hinchadas de terror. Y ya pronto se paró a pocos centímetros de mi cara. Un
olor dulzón salía de su boca abierta, de una boca tensa antes de dar un gran
bocado. Asumí mi muerte, mi horrible muerte. Cerré espantada los ojos ante lo
que era una niña conejo, devoradora de almas, real, sin orejas y a punto de
comerme viva. No veía ya, pero oía ese sonido que hace la boca llena de agua al
abrirse cada vez más. En pocos segundos volví a abrirlos, esa demente
curiosidad, esa manía de contemplar hasta el último momento el instante de tu
muerte, aferrándote a la vida. Ya no importa. Y allí, lancé un leve quejido,
solo silenciado por la terrible escena que tenía ante mí. De su boca salía otra
boca con cientos de miles de dientes pequeños, alargada como el cuello de un
gusano, la boca se partía. Yo abría, cerraba, abría los ojos. Y cada vez más
cerca. Ella controlaba a esa cosa, era ella, pero al mismo tiempo tenía vida
propia. Lentamente la cosa se paró entre mi frente superior y parte de la
cabeza. Y como una herramienta de tortura, se ajustó a las dimensiones de mi
cabeza, cerrando suavemente las fauces para un golpe final, pero regocijándose
con mi miedo, saboreando el sudor y la piel de mi frente. No recuerdo dolor,
solo una angustia extrema en las entrañas. Una capa blanca comenzaba a
rodearme, ¿por qué no negra? ¿Acaso el desmayo, la muerte, no suele
representarse con un oscuro velo? Quizás la luz sea el verdadero peligro, la
trampa. Y algo se escapó de dentro de mí, no sé si alma o mi propia vida. Más
que escaparse, esa maldita boca me arrancaba de mi espacio y de mi tiempo como
quien arranca sin miramientos una flor. Sin más, solo la angustia que dura el
proceso de un cazador ante su presa. Y como si no tuviera huesos, moría, mi
cuerpo se deshinchaba como un globo, y la carne se quedaba deforme, endeble y
como una masa sobre el suelo, lo pude ver. Yo ya no era, pero asistí al
sacrificio de mi carne.
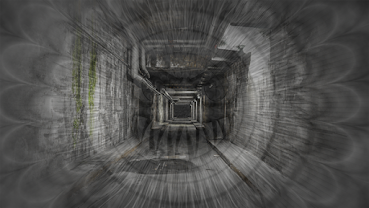



Comentarios
Publicar un comentario